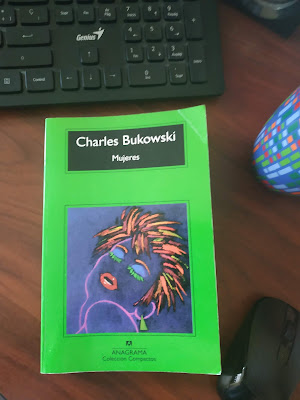Por aquellos días una tía y su hijo de 5 años habían venido a pasar unas semanas a mi casa. Con “mi casa” quiero decir el lugar en el que mi mamá, mis hermanos y yo vivíamos, y con “tía” sólo trato de simplificar las cosas porque en sí era la esposa de un primo de mi mamá y no estoy seguro de la denominación que recibe este tipo de parentesco.
Mi tía tenía un problema en el oído y estaba en tratamiento y la última etapa de éste debía seguirlo aquí en la capital, y claro, teniendo un hijo pequeño lo mejor era traérselo consigo. Hasta acá ningún problema salvo por el hecho de que al niño le gustaba estar pegado a mí, y esto porque cuando yo no estaba encerrado en mi cuarto haciendo algo importante estaba en la sala jugando con mi super nintendo, y todos los colores y sonidos que suelen producir los videojuegos le debían de llamar mucho la atención.
Antes de que me acuses de ogro, quiero que sepas que lo intenté, realmente intenté jugar con él o enseñarle cómo pero es que simplemente era muy pequeño y el nivel de sincronización necesaria entre sus ojos y dedos aún no la tenía, y peor con mis juegos que eran para adolescentes en adelante. Igual el niño nunca se desanimaba.
Era 1998, yo estaba en 4to de secundaria y aunque no recuerdo bien a qué meses me estoy refiriendo debía de ser invierno porque recuerdo un clima frío y una completa ausencia de sol. Además aquel super nintendo que mencioné no era mío en el sentido de que no lo había comprado con mi plata o con la de mi mamá, sino que había sido un regalo de unos primos a modo de deshacerse de algo que no podían llevar a su viaje-mudanza al Japón un año atrás. Junto con la consola me dejaron Super Mario World, Street Fighter 2, International Superstar Soccer y otros juegos de esos estilos, y por aquella modesta librería no pasaría otro nuevo título hasta que, poco antes de la llegada de mi tía, un amigo de colegio me prestó The Legend of Zelda: A Link to the Past.
La única referencia que tenía de ese juego (y de la saga en general) estaba justamente al reverso de la caja de aquella consola: unas cuantas imágenes y una breve reseña (junto con las de otros juegos) que sí, se veían y sonaban más que interesantes pero ya desde entonces, por más que jugar videojuegos era uno de mis hobbies favoritos, no me dejaba llevar por el “hype” por la simple razón de que de nada me servía emocionarme si al final no iba a tener la plata para comprar lo último o lo más solicitado. Por ejemplo, yo vivía feliz y sin problemas con mi “vieja” super nintendo y sin urgencia de más en una época en la que ya era cosa del pasado y la Sony Playstation y la Nintendo 64 eran las actuales consolas de moda (mucho más la primera que la segunda).
Fue en ese contexto que el juego que se convertiría en mi favorito de todos los tiempo llegó a mis manos. Como no soy crítico de videojuegos tratar de enumerar sus virtudes resultaría en una descriptiva lista, tediosa de armar y peor aún de leer. Así que lo resumiré todo en una sola palabra: “aventura”. Nunca antes con un videojuego había sentido la sensación de estar en medio de una aventura. Siempre había tenido el objetivo delante de mí cuando se trataba de vencer a mi oponente o el objetivo estaba al final del tramo de un nivel. Ahora, con A Link to the Past, nada era así de evidente y si quería progresar o saber qué hacer a continuación tenía que estar atento a una historia que era mucho más compleja de lo que estaba acostumbrado, dialogar con otros personajes y, lo mejor y más emocionante, explorar un mundo que por aquel entonces se me hacía inmenso y lleno de innumerables posibilidades. Y sentía todo esto con tan solo haber jugado sus primeras horas. Era obvio que estaba en pleno enamoramiento pero como toda historia de amor que valga la pena las cosas no podían ser así de fáciles; con aquel primito lejano a mi alrededor me era imposible jugar con la fluidez suficiente como para disfrutar el juego a plenitud.
Pero tampoco quería quedar como un quejumbroso así que nada de esto se lo comenté a mi tía o a mi mamá. Se me ocurrió entonces un plan para lidiar con esta situación que pueda que te parezca más una cobarde huida. En mi defensa diré que el plan implicaba dos importantes sacrificios que a mi parecer no tienen nada de cobardes. El primero consistía en sacrificar mis horas de juego en las tardes (horas de juego para cuando estaba libre de cualquier otra actividad), las que pasaba en la sala de mi casa porque ahí estaba uno de los dos televisores que teníamos (el otro estaba en el cuarto de la jefa del hogar, o sea en el cuarto de mi mamá). Y para este sacrificio me quedaba en el colegio más horas de las necesarias, haciendo algo útil o perdiendo el tiempo, el asunto era regresar tarde a casa y visiblemente cansado para que así nadie dudara de la necesidad de encerrarme en mi cuarto a descansar. El segundo sacrificio fueron mis horas de sueño de los fines de semana, porque si no podía jugar de lunes a viernes tenía que ser los sábados y domingos, y a unas horas en las que fuera prácticamente imposible que alguien me pudiera interrumpir: las madrugadas. Me acostaba los viernes y sábados a eso de las 11 de la noche y en circunstancias normales me levantaba al día siguiente a las 11 de la mañana. Ahora tendría que dormir la mitad y lo hice. A las 5 de la mañana estaba despierto y empezaba mis cuidadosos y sigilosos preparativos: salir de la cama, luego de mi cuarto, llegar a la sala y encerrarme en él con las luces apagadas, prender la tv y el super nintendo asegurándome de que el sonido estuviera bien bajo. Listo, a jugar y con la misma cautela regresaba a mi cuarto antes de las 9 de la mañana, hora en la que solían despertar mi tía y su hijo.
El primer fin de semana fue un éxito, pero lo mejor llegaría al siguiente. (Si estás llevando la cuenta de las horas que me está costando terminar A Link to the Past y te parece que es un juego que no requiere tantas, te confieso que, irónicamente, nunca he sido particularmente bueno en videojuegos). Sucedió el sábado. Eran pasadas la 5 y media de la mañana cuando derroté al hechicero Agahnim quien, antes de darse por vencido, con lo poco que le quedaba de energía me envió (a Link, el protagonista, pero soy yo quien lo controlaba, obvio) al Dark World, que no era más que el mismo mundo que había estado recorriendo, solo que el predominante paisaje primaveral que lo caracterizaba era ahora sombrío (“dark”) y sus tonalidades verdes habían sido reemplazadas por marrones como si se tratara de un tenebroso otoño; la música alegre pasaba a ser misteriosa y donde antes había casas ahora quedaban ruinas. Pero lejos de asustarme me fascinaba el rumbo inesperado que estaba tomando la aventura. Fue en ese momento que todo se hizo uno: el videojuego, yo y lo que me rodeaba. Porque por las ventanas, a través de sus cortinas traslúcidas y semiabiertas, los colores típicos de un amanecer de invierno empezaban a inundar la sala, me refiero específicamente a los colores que se dan en ese preciso intervalo en que es indeterminado si todavía es de noche o si ya es de día, donde lo oscuro se torna en una mezcla de azul con gris, mezcla que combinaba a la perfección con este inhóspito Dark World y mis primeros pasos en él. Fue un momento de inmersión total, algo simplemente mágico.
Días después, para cuando devolvía la Master Sword (el arma más sagrada) a su lugar de origen en las profundidades del bosque encantado, mi tía, sana, salva y recuperada, y su hijo ya habían regresado previamente a su ciudad de residencia así que esa escena final del juego la viví una tarde cualquiera de mitad de semana. Y todo volvió a la normalidad... Bueno, no todo: un nuevo fan de “Zelda” había nacido y aunque a estas alturas algunos podrían poner en duda mi condición de fan porque no me he jugado todos los juegos de la saga, yo me siento tranquilo con mi conciencia, y con esa misma tranquilidad de conciencia, pero emocionado por lo que iba a ocurrir, fui un día, hace un par de años, a que me hicieran mi primer y único tatuaje hasta la fecha: una trifuerza (el símbolo por excelencia de esta saga) en mi antebrazo izquierdo.
***